Para ti, que me acompañas día a día.
A ustedes, que son mi alegría.
Para ellos quienes me dieron la vida,
y aquellos de las risas compartidas.
Para los que hoy están aquí,
y al universo que habita en mí.
Asediada
Desperté con esa palabra en mi mente. Con una presión sobre el pecho y el corazón acelerado. Hace tiempo me dijeron que esto es angustia, que si no la controlo me causará un ataque de pánico.
Por eso escribo. Para acallar el ruido que me roba la paz.
Ayer por la noche, antes de dormir, escuché que el padre de mi esposo está enfermo, que el marido de una amiga sigue con oxígeno, que familia mía continúa en el hospital, que una mujer de mi edad murió.
Tal vez por eso me levanté con esta sensación de que mi corazón corre más aprisa que yo. No sé adónde va… No puede andar por ahí desbocado.
Angustia
La he visitado incontables veces este año. Cuando perdí mi trabajo, cuando mi esposo, desesperado, vio cómo todo lo que nos sustenta empezó a venirse abajo.
Cuando al inicio de todo esto mi hijo enfermó sin haber visto a nadie después del viernes trece de marzo… ¿cómo puede estar enfermo después de diez días de no haber salido? ¿Es influenza? Los estudios dicen que no. ¿Una bacteria? Los estudios dicen que no. La radiografía del pulmón muestra puntos blancos, como un arbolito de navidad con luces, ¡qué extraño! Nos es imposible lograr que le realicen una prueba, porque no ha estado de viaje en lugares lejanos. El doctor nos recibe en domingo y nos comenta que sin pruebas no puede asegurar qué es aunque su experiencia le indica que sí es lo que él teme, aun cuando todavía no ha visto a nadie con esta novedad que recorre rapaz el mundo —tan solo una semana después nos dirá que ya ha visto catorce…
Además de la medicina, le doy todo lo que se me ocurre: tés, aceites, remedios de la abuela, un filtro de aire… una televisión —para escapar un rato.
Me siento inútil a pesar de lo que hago.
Luego de cuatro días de fiebre, esta disminuye y mi hijo empieza a verse mejor ya con menos tos. Seguirá aislado, encerrado, incomunicado en su propio cuarto por varios días más.
Agradezco al universo.
Locura
Pero mientras esto ocurre, ya se ha instalado la locura. La limpieza obsesiva comienza porque no sabemos qué lo enfermó ni cuándo ni cómo… Ni quién más se enfermará. Aunque para mí, seguramente fue en esa última semana de escuela; esa última fiesta a la que su papá lo dejó ir previendo que por un tiempo no saldría. En contra de mi voluntad fue y le compró vestuario nuevo para la ocasión. Algo totalmente inusual.
Limpio, limpio, limpio… por dos días seguidos: cada superficie, cada objeto, cada persona y mascota en casa. El punto es eliminarlo de mi espacio seguro, pero es imposible atacar lo que no se ve. Qué impotencia no poder detener algo que es omnipresente como Dios.
En ese momento todavía no conocemos al enemigo. Nadie sabe bien cómo es, cómo se comporta, cómo apresa a sus víctimas; si vuela en el aire y por cuánto tiempo se mantiene ahí. Lo más importante: cómo puede ser vencido —pues al parecer depende de qué boleto te ganes en la rifa al conocerlo: el de la vida o el de la muerte.
Miedo
El miedo vuelve a presentarse de manera aguda después de que la actividad física de limpiar mi espacio ha terminado. A partir de entonces, me convierto en mi propia doctora: todo lo que se presenta en mi cuerpo es analizado minuciosamente —cada estornudo, tos, dolor.
Recuerdo cómo este miedo empezó a construirse desde la Navidad anterior a la enfermedad en casa, con mi manía de leer el New York Times dónde ya se informaba de una enfermedad extraña. Algo que se materializó en todo el planeta como una amenaza para la fecha del cumpleaños de mi hijo en enero, cuando le permitimos hacer una gran fiesta de cumpleaños. Ya quince. Tal vez en mucho tiempo no podrá festejarse igual: sin sentir miedo al abrazar a sus amigos, sin poder estar todos juntos alrededor de una fogata y dormir en una cabaña de madera no antes del amanecer.
¡Exagerada!…
… me dijeron mis hijos divertidos. ¡Exageras!, me dijo su padre exasperado. ¡Qué exagerada!, me dijeron los demás antes de que los días sin salir se convirtieran en semanas y meses… tal como vaticiné.
Una amiga me dijo hace poco: «¿Te acuerdas que decías que esto iba a durar años? No te creí. No creí que estaría sin mi padre un año después; con mi madre conectada cada noche a un tanque de oxígeno; con mis hijos sin asistir a la escuela. Este encierro no es bueno para mí, siento que muero».
Y se me rompe el corazón una vez más… porque desde siempre me duele ver cuando otros sufren.
Porque yo sufro… porque me duele el tiempo que no volverá y las oportunidades perdidas.
Porque me preocupa que mis propios padres puedan enfermarse.
Y lloro.
Por todo lloro.
Lloro un día sí y otro también.
Lloro por una frase en un libro o un poema; porque el sol sale; cuando una canción me transporta en mis recuerdos, con imágenes que me dan un vistazo a tiempos que ahora anhelo: cuando era joven y sin preocupaciones.
Añoro
La nostalgia me invade y recuerdo cuando yo misma empecé a ser una adolescente. Lo comparo con estos tiempos que mis hijos viven ahora. Ni en mis más locos sueños pensé que esto sucedería. Lo temí, sí… hace doce años, pero confié en que jamás ocurriría.
Mi mente me hace malas jugadas. Mi ansiedad exacerba mi actividad mental. Y en este estado de desconexión con lo que me rodea, se me van instantes infinitos. Una vez más me pierdo dentro, no fuera.
Me cuestiono cada decisión que he tomado desde niña, cada elección la coloco en una balanza. Me pierdo en estos pensamientos hasta que mis hijos me reclaman. Hasta que mi fiel mascota llora sobre mi pierna.
Dudo si a lo que elegí dedicarme fue lo correcto, pues me sentí desamparada cuando terminó esa etapa. No veía una puerta en un futuro cercano. Mi corazón estaba agotado. Sufrí un desgaste emocional terrible al cerrar la escuela, ese proyecto que mi madre llevó con tanto amor por tantos años. Solo me quedan los recuerdos vividos también junto a mis hijos en ese refugio.
Recuerdos.
De mis niños, presentes y pasados, a lo largo de quince años. Aquellos que antes del encierro tranquilizaba diciéndoles que este virus aún estaba muy lejos de aquí, que a los niños casi no los afectaba. Y cuando las palabras no surtían efecto, los abrazaba hasta que su corazoncito dejara de latir aceleradamente y con una sonrisa regresaban a lo que hacían.
Lo mismo intenté hacer con mis hijos, pero a su edad ya saben que las cosas no siempre son lo que parecen. O lo que les decimos no es ley. Y cada día que pasaba, esta maldita cosa dentro, esta sensación de desasosiego, se hacía más grande.
Y afuera… todo ese maldito ruido
De los medios que un día decían una cosa y otro decían lo contrario. De los estudiosos y científicos que no sabían cómo vencer a su adversario. De los que mandan en cada país del mundo que tomaron medidas draconianas, o simplemente vivían en otro planeta porque aseguraban que esto no existe.
Más que palabras, imágenes: gente esperando en filas alrededor de lugares que curan; otras que caminando caían al suelo sin sentido; jóvenes en conciertos de miles de personas —poco antes de que el mundo dejara de ser lo que fue— viviendo el día como si fuera el último. Caminantes con la cara cubierta.
Ahora, desconozco a varios que creía conocer desde niña. Con qué frialdad aseguraban que esto no era para tanto. Yo escuchaba burla, sarcasmo, aburrimiento e incredulidad en sus voces: «¿Cuántos mueren cada año por influenza? ¿Y por otras enfermedades? Mueren más por otras causas. Una nada de gente ha muerto por esto».
«Que de los muertos, ningunos sean tus muertos», les contestaba.
Pero permanecían en la misma posición: «Se muere quien se tiene que morir, quien no ha fortalecido su cuerpo. ¿Por qué me quitan a mí el derecho de salir a la calle por culpa de los que están enfermos, gordos, diabéticos o con problemas del corazón? No es mi culpa que ellos no se cuiden. Esa es su consecuencia. Yo no me cubro la cara, prefiero que mi sistema inmunitario funcione».
Y no… no era una medida de protección de sus mentes para no caer en la desesperación y el pánico, como muchos otros caímos.
De verdad, creían lo que decían.
Me bombardeaban con videos, noticias y llamadas telefónicas para que me uniera a su acción de demandar nuestras libertades individuales, para salir a la calle cuando quisiéramos y como quisiéramos.
Traté de meditar, orar, reír… mantener la prudencia. Terminé enviándoles artículos de fuentes verificadas en los que sus teorías de conspiración eran refutadas. Me sorprendió aún más su respuesta de que sus fake news no eran fake news, que los medios estaban vendidos, que había intereses ocultos.
¡Dios mío!, pensé, ¿cómo se puede radicalizar así alguien inteligente como él o ella?
Pinche Twitter, pinche Facebook, pinche Internet. Pinche algoritmo que te envía noticias solamente relacionadas con lo que buscas, y elimina la otra parte, el contrapeso para ser objetivo. Pinche gente que alimenta al monstruo de la desinformación.
«¿Pero tu mamá sí está saliendo?, ¿la ves seguido?, ¿vas a su casa sin cubrebocas?», les preguntaba. A lo que me contestaban que no, pues su madre estaba asustada al igual que miles de abuelos alrededor del mundo. A ellos sí los cuidaban, mas no a aquellos sin relación sanguínea con ellos. Qué incoherencia.
¿Entonces? Escapa de mi comprensión esa ceguera voluntaria. Recordé frases que escuché decir a mi madre: ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! ¡Estás viendo y no ves!
Y así continuaron llenando los espacios que los amigos compartíamos a distancia, con ideas que podían ser peligrosas si los demás las creíamos y bajábamos la guardia ante el enemigo común. Hasta que finalmente les dije que no podríamos saber la verdad hasta dentro de muchos años, cuando después de la batalla pudiéramos ver con mayor claridad cuáles tácticas de guerra funcionaron y cuáles no. Que había desconectado mi mente de la matrix para disminuir mi angustia; ya no estaba interesada en noticias ni estudios ni informes ni nada. Ni a favor ni en contra. Al final, parecieron optar por dejar las cosas en paz, pero que tristeza sentí al verlos tan alejados de otros y sumergidos en su ideología.
Un vacío más que dejó esta situación.
Maldita desesperación, maldita ansiedad
Ya han pasado varios meses. Y permanece dentro esta sensación incómoda que me sigue de cerca.
En julio, toda la familia se hizo pruebas… Solo la mía salió positiva… «Con anticuerpos», me dice la señorita por teléfono.
Confundida, no comprendía cómo era que ya me había visitado eso que la mayoría tememos contraer. ¿Cómo es que no me di cuenta de que contraje el virus? Juré que con mi condición de autoinmunidad mi cuerpo reaccionaría como si su propio enemigo fuera él mismo. Así destruyó mi tiroides. Seguramente reaccionaría con un ataque violento a este desconocido. ¿O podría no reaccionar ante él prefiriendo no defenderse? No sabía qué escenario ocurriría. Por eso, estaba agobiada por no caer ante el enemigo.
La voz al teléfono continúa. Hago memoria. Después de un momento respondo: «Pues no recuerdo más que haber tenido diarrea y tos en marzo; ocasionalmente escalofríos durante meses», para seguir respondiendo el largo cuestionario que me hace la persona al otro lado de la línea.
Me piden hacerme ese estudio donde un hisopo toca el cerebro, —al menos así se siente,— para ver si no contagio en caso de ser una infección reciente. No creí que el virus todavía pudiera estar activo en mí, y aun así, qué locuras imaginó mi mente. No quise pensar en que tenía algo adentro que no me pertenecía, algo ajeno que me invadía. Al final, me dijeron que no, no estaba activo.
Descansé por un tiempo. Me sentí en paz por un tiempo. Mi ansiedad bajó, pero solo por un tiempo.
Angustia, otra vez aquí
Comprar comida se vuelve una misión suicida en mi mente. La angustia regresa en septiembre, con esta primera salida al mundo, luego de meses de encierro en casa. Me viene el recuerdo de cuando a finales de febrero hice las compras que creí necesarias para abastecer a los míos, en una suerte de periodo de hibernación. Cuando esa vez que en el supermercado un señor me dijo amablemente: «¿Le alcanzo esa escoba para que no se estire?» Y yo, tranquila en apariencia, le respondí: «No se preocupe, sí alcanzo, muchas gracias». Fue la angustia quien respondió por mí, pues yo no sabía si ese señor era un portador. Aquel día yo salí al mundo sin protección —sin fusil a la guerra— y no quería que nadie se me acercara o tocara lo mismo que mi mano tomaría, cuando todavía no sabía si esa cosa invisible ya había llegado aquí.
¡Qué desesperanzada me sentí de temerle a los demás! De buscar instintivamente una vía de escape cuando oía una tos cercana.
Salí corriendo de ese y de todos los lugares a los que fui para llenar mi cueva. Sentía que el corazón se me salía. Como si hubiera hecho algo muy malo y mi mamá me fuera a pescar.
Concluí que no soy buena para situaciones que generan adrenalina. Ese algo que mi cuerpo producía cuando me llegaba un paquete y cada objeto era limpiado en mi estación de desinfección, en la entrada de casa. Nada, que no estuviera esterilizado, pasaba de la cinta amarilla pegada en el piso que indicaba la zona segura. Como si el espacio antes de esa línea fuera un campo minado.
Y no me importaba nada de lo que me dijeran. No escuché cuando mi esposo me preguntó por qué había gastado tanto, mientras buscaba dónde guardar mis reservas. Solo pensaba que tenía que estar preparada, sin saber exactamente lo que se venía.
Obsesión
Fui obsesiva. Poco a poco esa compulsión aminoró. Ya no le temo a las superficies, ni limpio compulsivamente, pero sigo siendo obsesiva en mis pensamientos. Porque lloro aún por la pérdida… de cuando éramos felices y no lo sabíamos. La pérdida… No pasé en orden las etapas de este duelo, sino que viví una emoción distinta cada día:
Negué y negué.
Negocié conmigo misma.
Traté de negociar con una fuerza superior.
Encontré consuelo.
Me deprimí.
Acepté por momentos, luego renegaba otra vez.
Creí haber aceptado.
Finalmente, pensé haber escapado de la ira, que por supuesto no logré evitar. El cansancio de trabajar más, hacer más en casa, cuidar más… Todo me agotó, hasta el punto de no retorno, cuando exhausta un día exploté.
Me enojé conmigo misma. Con mi marido, por querer salir cada vez que faltaba un limón. Con mis hijos desesperados por el encierro. Con mi hermano, por no protegerse de extraños y conocidos. Con mis padres, por abrazar a sus nietos después de meses de no verlos. Con amigos, que me atosigaban o me querían iluminar con sus reflexiones llenas de positividad tóxica. ¡Pues en qué pinche mundo viven!, pensaba. Tal vez esa actitud de no pasa nada y solo llénate de cosas lindas era un mecanismo de defensa. O tal vez: «No les falta nada; esta pandemia seguro que a ellos no los toca», dije resentida para mis adentros.
Que no me digan que mi tristeza no es válida, que mis preocupaciones económicas no importan. Si esto sigue así, ¿cómo proveeremos para nuestros hijos? «Eres muy inteligente, encontrarás el modo», respondían algunos a mi discurso. Como una puñalada sentía estas respuestas. Yo solo deseaba ser escuchada, y con eso ellos daban por zanjado el tema, haciéndome sentir incómoda por ventilar lo que por las noches me trastornaba. Ante ellos permanecí sin derecho a queja o réplica. «¡Qué poco empáticos!», concluí. Si esta situación no te enseña a ponerte en el lugar del otro y a compartir, estás de la chingada.
Hasta que finalmente llegó un día que mi ira se dirigió a otros quienes no me importaban, otros cuya opinión no me carcomía por dentro. Hasta el día que exclamé: «¡Pinches chinos!».
Pánico
Un nuevo año… nuevamente enferma.
«Que la historia no concluye, que sigues en riesgo hasta que caes otra vez», escuché decir a mi voz interior.
¿Cómo pude enfermarme nuevamente? Qué horror ahora sí darme cuenta de que estoy enferma. El pánico se instala porque físicamente me siento deshecha: la cabeza me estalla, el cuerpo no tolera el más mínimo roce. Todo duele, todo se inflama. Y las pruebas: negativa, positiva y positiva. Dos de tres… positivo. Ahora soy yo la aislada en casa. Ahora soy a la que otros ven con miedo: cuando salgo a hacerme estudios médicos por posible covid; cuando aviso a las pocas personas con las que estuve en contacto; cuando mi propia familia me ve en casa. La incertidumbre se instala por dentro, el miedo se convierte en pesadillas, la angustia me vuelve loca. Y empiezo a contar días, respiraciones, latidos por minuto, temperatura, niveles de oxigenación, pastillas… Hasta que el médico me dice que ya no contagio, y por fin recibo un abrazo del único valiente en casa: mi hijo pequeño. Los demás se mantienen lejos por una semana más.
Resiliencia
No sé cómo llegó, pero espero que se quede aquí conmigo y con los que vivo.
Tal vez fue a fuerza de repetirles el mismo mensaje a mis hijos: «sí, estamos encerrados en una prisión, pero esta es de lujo. Todo pasará, al final todo estará bien. Tenemos más de lo que necesitamos».
Me abstengo de decir que siento que el mundo que teníamos ya no volverá a ser igual; jamás regresaremos a lo que fue. En nuestra esencia algo ha cambiado, tal vez no volveremos a estar tan despreocupados abrazando, besando y compartiendo el mismo plato.
Es difícil remar contra corriente: ser el bicho raro que aún no sale como si nada a todos lados, y tener que explicarles a mis hijos —y a su padre— por qué no podemos hacerlo.
Es difícil estar aislados y pensar si hay quién se olvidará de nosotros una vez que todo esto pase, por no frecuentarnos, vernos, abrazarnos.
Acepto al fin que esta es ahora la realidad, y aunque no extraño andar fuera pues me gusta estar en casa, sí extraño algunas cosas tan poco importantes como ir al cine.
Me reconforto al reconocer que lo que me ha sucedido es intrascendente, comparado con las pérdidas de otros. Con la soledad de otros.
Gratitud
Por aquellos que después de un año están aquí, en las buenas y en las malas. También por aquellas amistades que han alcanzado su fecha de expiración. Estoy agradecida. Al final, hemos podido conseguir lo que necesitamos para vivir. Mi familia está bien. Mis padres están bien. La gente que quiero está bien. Aquí seguimos, aquí estamos y me siento bendecida de superar esto poco a poco junto a mi familia.
Más aún cuando cercanamente veo relaciones que se han roto para siempre, aunque todavía cohabiten bajo un mismo techo. Tal vez estaban rotas desde antes, pero esta crisis agudiza todo. Este enemigo, el gran catalizador. Lo bueno y lo malo. Todo expuesto debajo de un microscopio.
Siento gratitud.
Por reencontrarme a mí misma.
Por vivir un poco menos en el futuro y más en el presente.
Aunque el pasado me visita constantemente.
Ya falta un día menos dice mi esposo.
Quiero creer que sí.
Espero que sí.
Deseo que la esperanza habite aquí.


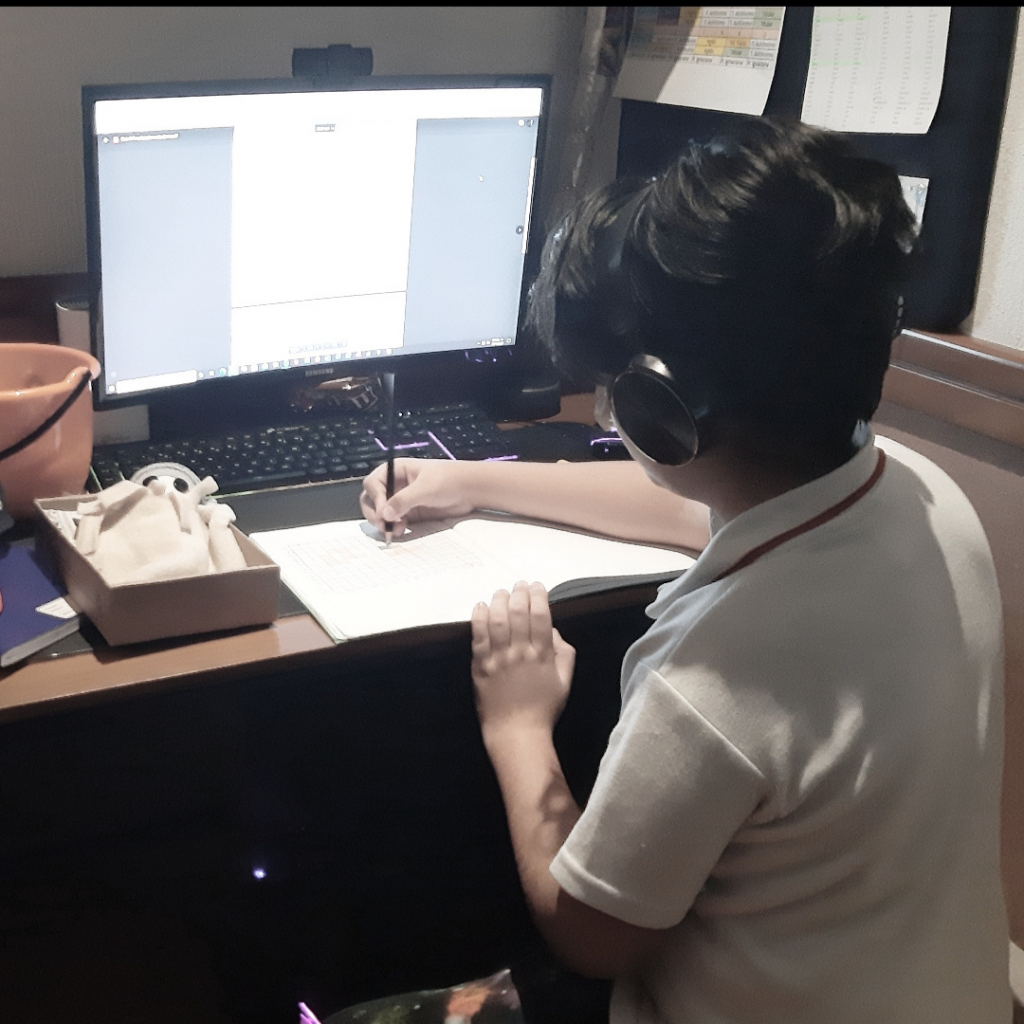





2 comentarios
Añade el tuyo →Puedo reconocerme en tu crónica Renata. Gracias
La identificación me hace sentirme acompañada. Muchas gracias por tu mensaje. Un abrazo!