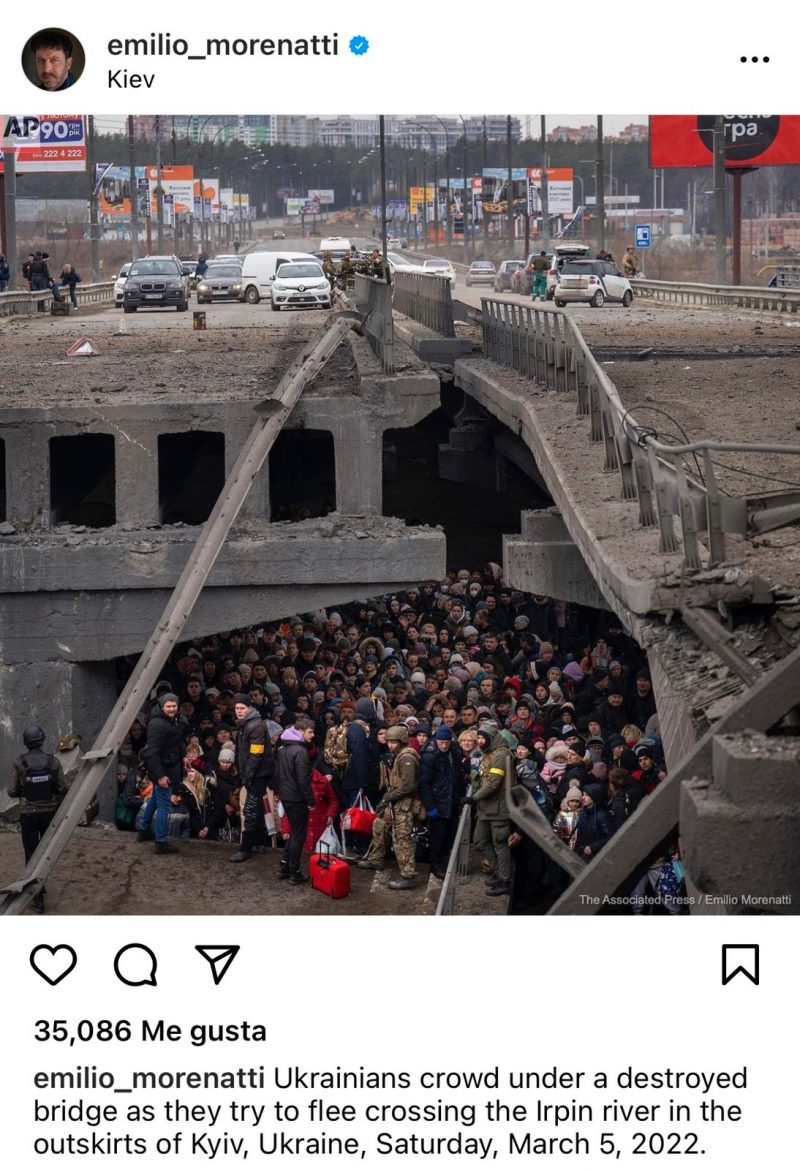La casa y sus habitantes duermen todavía.
Salgo de mi cama, voy de puntillas por el corredor intentando prolongar la calma. Me acerco a la ventana para saludar a la luna, somos las únicas con los ojos abiertos.
Tomo un poco de agua, disfruto su frescor. Estiro mis brazos, muevo mi cuello en pequeños círculos. Una vez que he derrotado a la somnolencia busco un espacio apropiado, un rincón amigable. Antes de empezar mi meditación, hago una pequeña genuflexión en señal de reverencia. Entonces ese lugar toma un valor significativo.
Respiro varias veces de manera profunda, hasta que logro olvidar quién soy y dónde me encuentro. Mi mente se embriaga de plenitud. Me pierdo en el consuelo del silencio.
Obtener este resultado me llevó mucha práctica y disciplina. Me siento orgullosa de mi avance. No hay mejor manera de empezar el día.
El canto puntual del gallo da fin al momento. Le sigue el sonar de las campanas con su escandaloso llamado a misa.
Me asomo de nuevo a la ventana, ya se dibuja una luz amarilla en la parte baja del cielo.
Las paredes crujen como cuando estiro mis brazos. Hay cuchicheos en las recámaras. La casa recién despierta, sus habitantes también.